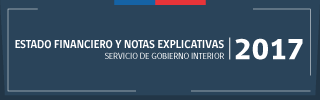Artesanas frente al Beagle
Claudia, Matilde y Jacqueline son experimentadas artesanas. Cada una representa a un pueblo originario distinto. Las tres residen muy cerca del impetuoso canal que colinda con Puerto Williams. Celebramos el Día del Patrimonio Cultural de Magallanes y la Antártica Chilena con los testimonios de cada una de ellas.
*Reportaje testimonial publicado en Facebook de Gobernación Antártica Chilena, el 18 de octubre de 2019, en vísperas del Día del Patrimonio Cultural de Magallanes y la Antártica Chilena. Más detalles con una galería de imágenes incluida, aquí.
Por Ignacio Palma
Gobernación Antártica Chilena
A veces, las coincidencias de la vida se presentan más de una vez. Cada una de las tres mujeres artesanas entrevistadas representa a un pueblo originario que actualmente habita en la Provincia Antártica Chilena: yagán, kawésqar y diaguita.
Pero no sólo queda en eso: las tres, desde el hogar donde viven, tienen acceso a una vista casi inmediata al canal Beagle. La percepción sobre esta masa de agua en cada una de ellas es disímil. Mientras la primera la considera parte de su territorio ancestral y siente una conexión intrínseca entre ella, el mar y el pueblo que ha habitado este lugar hace 6 mil años; a la segunda le recuerda a su madre canoera de Última Esperanza, y a la tercera le produce tranquilidad y concentración al momento de crear sus obras de artesanía.
Y así como cada una de ellas interpreta esto de forma distinta, también tienen experiencias diferentes en torno a este oficio ancestral. Les invitamos a conocer sus historias de vida, opiniones, apreciaciones, similitudes, diferencias y sueños, a raíz del Día del Patrimonio Cultural de Magallanes y la Antártica Chilena que se celebrará este domingo 20 de octubre.
El gobernador de la Provincia Antártica Chilena, Nelson Cárcamo, recalca que las historias de las tres artesanas, “vienen a ser un poco la continuación del trabajo que ellas pudieron adquirir de parte de sus ancestros, ya sea de sus padres, abuelos y aquellos que tuvieron más cercanos, y que pudieron transmitirles un poco, a través del arte de la artesanía, este trabajo de la manualidad y de la facilidad de poder transformar los elementos naturales que nos entrega el entorno, en verdaderas artesanías”.

“Estoy agradecida de un legado tremendo”
Por las venas de Claudia González Vidal (40 años) no sólo corre la historia de un pueblo milenario. Su ascendencia directa también le entrega un legado inconmensurable. Su abuela Úrsula Calderón (1923-2003) y su padre Martín González, dos emblemáticos representantes del pueblo yagán de las últimas décadas, le han transmitido técnicas fundamentales para desarrollar una artesanía tradicional yagán de alta calidad.
A los ocho años comenzó a acompañar a su abuela Úrsula en todo el proceso de elaboración de cestería en base a juncos, principal materia prima de fibra vegetal que usan los yaganes para sus obras artesanales. Hace más de tres décadas que realiza la siguiente práctica ancestral: recolectar junco nativo -llamado Mapi- en los turbales; cocinarlo; torcerlo, y finalmente tejerlo con el ámi –punzón- que le regaló su abuela. Lo hace en tres tipos de trenzados distintos -stèpa steapa, kéichi y ulon steapa (vuelta y vuelta)-, dependiendo del producto final. Asimismo, gracias a la enseñanza de su padre Martín, crea réplicas de canoas con cortezas de árboles y también arpones con huesos de ballenas, labor con la que hasta el día de hoy continúa ayudando a su progenitor.

“Estoy agradecida de un legado tremendo que me dejaron (…) Para mí es un orgullo trabajar, tejer, porque con esto nuestra cultura nunca se va a terminar, y la gente va a seguir sabiendo de los yaganes”, dice González. Su opinión no es menor. Ha participado en diversas exposiciones en Chile y además en el Museo del Indio Americano en Estados Unidos. Si bien destaca que estas experiencias le han servido para conocer otras culturas y también expresar la suya, se ha sorprendido con colegas de otras partes del país, quienes han creído que los yaganes habían dejado de existir, algo que para ella es totalmente falso. “Lo principal es contarle al mundo de que los yaganes todavía estamos vivos”, aclara con seguridad.
Y ella ha sabido demostrarlo no sólo a través de sus obras de artesanía, sino que también con acciones concretas. Así como tejía durante su infancia, sus cinco hijos, entre niños y adolescentes, le ayudan ya sea tejiendo o confeccionando arpones. Además, desde el año pasado imparte clases de cultura yagán a alumnos de cuarto básico del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, mediante el programa Acciona del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“A los niños les llama mucho la atención, les gusta cuando voy, porque es una clase diferente. No es estar mirando letras y números en el pizarrón. Nosotros salimos a buscar juncos, vamos a Bahía Mejillones y les cuento de mi cultura”, explica González sobre este programa que dura cuatro años.
Así como otras artesanas de la Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones, Claudia González ha participado activamente en las navegaciones que el Museo Antropológico Martín Gusinde ha organizado y gestionado, con el propósito de recolectar materias primas que son difíciles de obtener en zonas remotas de la Provincia Antártica Chilena. Entre ellas, destacan huesos de ballenas varadas en las playas o juncos inigualables. “Los juncos son totalmente diferentes, porque son grandes, altos. En Bahía Douglas, ¡hay así unos juncos! (extiende su brazo izquierdo a lo alto en símbolo de grandeza). O en el sur de la isla, hay tremendos juncos, lindos, un junco sano. Acá (en la zona de Puerto Williams) está todo quemado, comido por las vacas, es más corto, pero más lejos es lindo. Es de mejor calidad”, detalla.

Junto con agradecer al personal del museo por el apoyo que le han brindado en las navegaciones, anhela que en el futuro sea más asequible realizar estas actividades en una zona considerada ancestral para su pueblo. “Cuando era chica salía a navegar con mi abuelo, íbamos a pescar. Son cosas que ya no podemos hacer más. Ahora tenemos la oportunidad de volver a recorrer los canales y también llevamos a nuestros hijos. Conocen, viven la experiencia de navegar, y es lindo reconocer el territorio”, manifiesta González, estando sentada junto a algunos de sus productos, como una cesta kéichi –para mariscar-, arpones con huesos de ballenas, telares con motivos yaganes, joyerías hechas de junco y lana, y muñequitas yaganas hechas en fieltro.
Claudia tiene una gran esperanza en las nuevas generaciones locales. Lo pudo comprobar y comparar en un encuentro de tejedoras donde conoció a colegas de otros lugares de Chile, como Osorno y Chiloé. “Ellas contaban de que ya nadie quiere sus técnicas, que ahí se termina. Yo pienso que la juventud ahora quiere estudiar y trabajar en otras cosas. Pero encuentro que los jóvenes de la comunidad (yagán) sí tienen interés en seguir trabajando. Se pueden hacer las dos cosas”, culmina.

“Cuando tejo siento una paz tremenda en mi corazón”
Matilde Caro Pérez (64), mujer kawésqar, asegura que puede estar todo un día tejiendo, sólo con unos breves descansos al momento de comer. Hay veces que ha estado hasta altas horas de la noche confeccionando sus productos. Nada ni nadie le puede sacar ese orgullo que siente al ser artesana de toda una vida. “Son herencias mías”, destaca. “Cuando tejo siento una paz tremenda en mi corazón, tranquilidad, y me entretengo con eso, porque la mente se refresca”, dice, mientras me concede una entrevista al mismo tiempo que teje un broche de junco para el pelo en su hogar.
Nacida en Puerto Natales y criada en la zona rural de Ancón sin Salida, cercana a la capital de Última Esperanza, desde los 4 años iba junto a su hermana mayor a recolectar juncos –o conquillos, como le denominaba su madre-, entre los húmedos turbales de aquella zona. Los acarreaba donde su progenitora, quien los usaba para enseñarle a tejer o venderlos a comerciantes provenientes de Santiago. Desde aquella época, Matilde no se ha detenido en practicar este arte.

Fue en 1973, a sus 18 años, que arribó por primera vez a Puerto Williams –“cuando no había casa, era puro monte acá”, recuerda-. Su marido era carpintero de ribera y pescador de centolla. Junto a él navegó durante muchos años por los canales de Magallanes. Aprovechó de recolectar juncos para confeccionar su artesanía.
“Yo conozco la isla completa. Afuera, cuando hacíamos rancho, había una parte, arribita del cerro, que estaba llena de juncos. En la isla que se llama Escarpada, donde hacían ejercicio las torpederas, mi marido hacía puerto. Y ahí hacía yo canastitos, aritos de junco, collares. Hice carteras de junco igual”, rememora sin perder la vista en su tejido.
Entre las obras que confecciona, destacan individuales para comer, paneras, fruteras, llaveros, broches para el pelo y aros, todos conservando la tradicional técnica del tejido kawésqar. Usualmente los vende de manera particular y últimamente en un local de suvenires en el centro comercial de la ciudad.

Tiene dos hijas. Una de ellas sabe tejer con juncos y la otra, con lana. “Yo me enorgullezco que mi hija, la Marcela, sepa de chica a tejer lo mío, y que algún día, cuando yo no esté en este mundo, le enseñe a mi nieta y a los demás nietos que tengo en Punta Arenas (…) Después, cuando una no esté, sino aprenden, se pierde esto”, sostiene.
Uno de sus anhelos es que exista más unidad entre los artesanos de pueblos originarios que habitan actualmente en la Provincia Antártica Chilena. “Que los artesanos que estamos acá seamos más unidos. De amarnos unos a los otros. De hacer las cosas en conjunto”, concluye.

“Mi sueño es una feria artesanal de los pueblos originarios”
Para Jacqueline Muñoz Martínez (55), la reutilización es un acto fundamental en la confección de sus productos artesanales. Lo fue en el momento de aquella primera idea, cuando era una adolescente en Antofagasta y recogió unas hojas de palmeras que habían sido anteriormente podadas. Con ellas creó unas máscaras que usó para colgar en la pared de su hogar y otras las puso a la venta.
Hoy, cuatro décadas más tarde, miles de kilómetros más al sur, con paisajes y temperaturas drásticamente diferentes, la mujer diaguita continúa reutilizando materiales que encuentra en Puerto Williams y zonas aledañas, como huesos de ballena y pájaros, así como también dientes de caballos y plumas. “A veces son cosas que la gente tira y no tiene idea de lo que está tirando, porque no les sirve, pero a otras personas sí y se vuelve a utilizar”, complementa Jacqueline, quien heredó la faceta creativa de sus progenitores: su padre trabajaba en cuero haciendo calzados y telas romanas, y su madre en greda con obras que llegaron hasta Estados Unidos.

Pero no sólo reutiliza material, sino que también le agrega otros productos comprados, como cobre, fierro, piedras turquesa, lapislázuli y jade, así como también piel de castor, lana de oveja y greda. Sus productos varían desde joyería, cestería con juncos, figuritas, anillos y fieltros, hasta arpones y canoas. En sus obras no sólo homenajea a su cultura diaguita, sino que también incluye a la yagán. Esta última, tras las enseñanzas que le ha brindado la destacada artesana local Julia González, desde que Jacqueline llegó a la isla, hace 15 años atrás. “Me inspiró para seguir en la artesanía”, dice con gratitud respecto a Julia, con quien ha ido a varias exposiciones en Punta Arenas.
“La artesanía para mí lo es todo. Es la mejor terapia para la depresión. Una se concentra en eso y está dándole y tratando de mejorar más. No de superar a las demás personas, sino que de ir mejorando sus técnicas para mostrar al público que se pueden hacer muchas cosas bonitas con distintos materiales”, sostiene. “Me encanta hacer cosas distintas, no quedarme ahí mismo haciendo siempre lo mismo, hago cosas variadas. Toda la gente acá me dice que no repito la serie”, agrega.

Jacqueline posee muchos sueños personales, como tener una casa propia en Puerto Williams y dentro de ella construir un taller y salón de ventas. Sin embargo, tiene un anhelo mucho mayor: una feria artesanal permanente de pueblos originarios en la capital provincial. “Lo mejor para mí sería que hubiera una feria artesanal, que fuera de todos los días (…) Que no sea un lugar donde uno pueda ir una vez al mes o cuando sólo vienen los turistas, porque la gente acá también se aburre los fines de semana, quiere salir y no halla adónde ir. Que exista una feria artesanal donde puedan ir a ver los productos que nosotros hacemos. Acá en Puerto Williams hay muchos artesanos y hacen cosas muy bonitas, pero no se pueden dar a conocer. Eso para mí sería lo más importante. Mi sueño es una feria artesanal de los pueblos originarios”, concluye.